
El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; y añade que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Y este añadido abre la puerta a que, ajustando las leyes, el Estado pueda disponer de nuestro patrimonio según le interese o considere conveniente, dependiendo de lo que entienda cada Gobierno por utilidad pública o interés social. Los criterios para hacer este trasvase desde lo privado a lo público son una de las principales diferencias entre los autodenominados gobiernos de izquierdas o de derechas: la cantidad de impuestos que pretenden recaudar y, en consecuencia, la parte de la economía controlada por el Estado y la que está en manos de los ciudadanos.
Todos sabemos que los impuestos se necesitan para sostener los servicios públicos así como para corregir las desigualdades sociales, redistribuyendo la riqueza; pero también se emplean para sostener al Estado mismo, para que crezca sin que ello siempre beneficie a los que lo soportan sino todo lo contrario. Un ejemplo evidente es la mayor o menor capacidad de control que pueda llegar a tener un Estado de sus ciudadanos.
El hecho es que, con independencia de la orientación política de cada gobierno, nuestro actual modelo socioeconómico favorece que los ricos lo sean cada vez más mientras que el resto de la humanidad se empobrece. Las desigualdades se perpetúan y se alimentan a sí mismas de diferentes maneras. Y una de ellas, que no la única, es la herencia, lo que recibimos de nuestros antecesores.
Aunque no hay una herencia sino varias; no solo se heredan el patrimonio o las deudas, sino también la genética, la historia y las consecuencias de los actos de nuestros antepasados, cercanos y remotos. Estas herencias, junto con el ambiente o las circunstancias que nos rodean, van a condicionar gran parte de nuestra trayectoria vital.
Pero la Constitución no se refiere a la herencia en su sentido amplio, sino a la vinculada a la propiedad privada. Ya que suprimir el derecho a la primera sería un paso decisivo para una distribución más equitativa de la segunda. De hecho, de hacerse, supondría un cambio drástico en el modelo socioeconómico actual.
Pero no todo es blanco o negro en este razonamiento, sino que admite muchos matices que, inevitablemente, nos llevan a contradicciones.
Se argumenta que las herencias son uno de los principales mecanismos de acumulación de riqueza. Y es cierto; pero también lo son el matrimonio o las primas escandalosas que reciben los futbolistas de élite o los altos ejecutivos de las multinacionales.
También se afirma que las herencias transmiten las desigualdades sociales de unas generaciones a otras; y esto ya no está tan claro, sino que depende; en unos casos sí y en la mayoría no. Generación tras generación, hay múltiples familias que han conseguido salir de la miseria; gracias, entre otras cosas, a la transmisión del patrimonio de padres a hijos. Sin herencia nunca lo habrían conseguido.
Habría que valorar si la supresión de las herencias o su gravado fiscal excesivo perjudica más que beneficia a las llamadas clases desfavorecidas, a aquellas que viven de su trabajo, cuando lo tienen. Que el Estado disponga de más dinero no implica necesariamente que todos seamos menos pobres.
Y parece lógico que alguien que recibe 100 millones pague un impuesto elevado por ello; pero no lo parece tanto cuando la herencia consiste en el domicilio de los padres y unos miles de euros. Sobre todo cuando esta herencia va a ayudar a cubrir necesidades básicas del que la recibe. Y tampoco lo parece cuando la herencia consiste en una pequeña o mediana empresa familiar de la que dependen 10, 20, 30 o 50 trabajadores. ¿Quién garantizaría su continuidad?
Al margen de estas consideraciones, y de muchas otras que podrían hacerse, sobre las herencias ¿qué consecuencias sociales y económicas tendría su desaparición?
Previsiblemente, disminuiría el ahorro y también la necesidad de acumular. En consecuencia aumentarían el gasto y el flujo de dinero, recuperando con ello su principal función, que es la de facilitar los intercambios. No tendría sentido almacenar más dinero del que se puede gastar en una vida, ya que todo el dinero sobrante pasaría a la comunidad.
También cambiaría la concepción que se tiene de la propiedad privada. Los primeros anarquistas modernos, los de finales del siglo XIX, ya distinguían entre la propiedad privada y las pertenencias personales, queriendo decir con la primera la posesión de la tierra y los bienes de producción, que pasarían a ser comunales, pero no estatales. Evidentemente. Cada cooperativa, cada barrio, cada municipio, serían los administradores de sus recursos. Lo que no evitaría, por si solo, que hubiera grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Sería necesario, por tanto, fijar un límite a la cantidad de capital, bienes o recursos que se pueden llegar a concentrar.
Todo ello suponiendo que los gestores de cada comunidad se eligen adecuadamente y que hay un acuerdo entre todas ellas acerca de los límites que se pueden alcanzar. Algo que parece posible para comunidades pequeñas, de unos cientos o miles de personas, pero que es difícil de imaginar cuando se trata de ciudades con decenas de millones de habitantes.
Actualmente, hay un vínculo claro entre la propiedad privada y la familia. Toda familia es una empresa, una sociedad limitada, y las relaciones entre sus miembros no son exclusivamente afectivas sino también de intereses, económicas. Al desaparecer la posibilidad de recibir un patrimonio, no solo se irían extinguiendo las grandes fortunas familiares sino que también cambiarían el concepto mismo de familia y los lazos que las mantienen unidas.
Claro está que crecería la dependencia que cada persona tiene de su comunidad. Al desaparecer el responsable de aportar recursos económicos, los que no pueden obtenerlos quedarían desprotegidos. Pero, si en algún momento se suprimen las herencias, es porque la sociedad en su conjunto va a evitar que esto suceda.
La desaparición paulatina de las herencias conseguiría que progresivamente fueran disminuyendo las grandes concentraciones de capitales. Las acciones de las grandes empresas, por ejemplo, no pasarían a los herederos sino que lo harían a la comunidad. Aunque esto tiene el peligro de que todas estas empresas acaben siendo propiedad del Estado (una fórmula cuyos resultados ya conocemos; solo hay que recordar el fracaso de la economía planificada de la URSS); o a que estén fuertemente controladas por él, como sería el caso de las grandes empresas chinas.
A lo que hay que añadir que, para que fuera efectiva esta disminución de capitales, la supresión de las herencias debería ser universal. De nada sirve que desaparezcan las multinacionales de un país si no desaparecen las de los otros, tanto si son privadas como estatales.
Si queremos evitar que la eliminación de las herencias derive en una colectivización totalitaria, una sociedad sin ellas solo puede ser anarquista; algo a lo que, espero, llegaremos después de muchos años de educación, más que de leyes; con otros valores que no las hagan ni necesarias ni deseables. Entre tanto, lo que es evidente es que quien recibe una herencia también adquiere una responsabilidad.









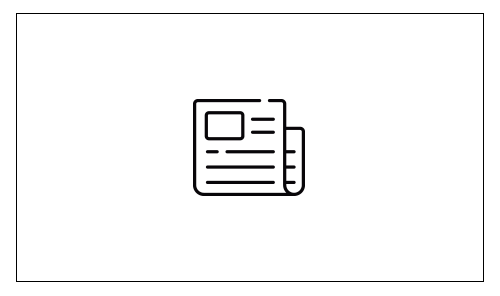
El artículo empieza haciendo referencia a una de las cuestiones que dejan en el aire nuestro ordenamiento constitucional: la sumisión de la norma constitucional a «lo que dicten las leyes». Es decir la inversión de la jerarquía normativa que ha traído tantos quebraderos de cabeza y tanta inseguridad jurídica al Estado (que somos todos).
Ya en su momento este mismo blog recogió en una revisión crítica de la C.E. estas cuestiones constitucionales que dejan en las manos de cada gobierno (de cada partido) la posibilidad de modificar sustancialmente el texto constitucional (de violarlo en definitiva) por esa coletilla al final de la mayor parte de los artículos.
Si fue torpeza en los redactores «constituyentes» o se hizo adrede para tener las manos libres a la hora de gobernar, es una cuestión que queda sujeta al conocimiento personal de los entresijos o la trastienda constitucional. Lo cierto es que muy pocos se leyeron el texto antes de ser sometido a consulta de referéndum y la mayoría estaba más en lo que significaba políticamente en cuanto al cambio de régimen político. Luego hemos ido viendo los resultados. Por eso, en la comisión constitucional entraban y salían consultas partidarias así como instrucciones (órdenes) interesadas. Por eso, el texto pasó por el tamiz del bipartidismo UCD-PSOE (Abril Martorell/Guerra) en numerosos encuentros gastronómicos nocturnos.
Al final hay que decir: «son las leyes…» en lugar de decir, como debiera: «es la Constitución….»
El jurista Pedro de Vega -ya fallecido- advirtió de todo ello, así como otros muchos que lo hacían abiertamente o «off the record» (dependiendo de su situación). El hecho de que las RR.AA. correspondientes (con su prestigio) permanezcan calladas, que el TC actúe según con qué criterios y en qué momento con las evidentes inconstitucionalidades de los gobiernos, que los colegios oficiales del sector jurídico (que son muchos) no pestañeen, es una muestra de la deriva absolutista (ver hoy en Hay Derecho) de los gobiernos. A Erdogán lo llaman «el señor de los decretos». No hace falta irse tan lejos.
El tema del artículo es uno más de los muchos en que se está prevaricando constitucionalmente ante el silencio clamoroso de quienes tienen en sus manos el funcionamiento regular de las instituciones.
Un saludo.
Este tema de cómo este gobierno ansía pisotear la propiedad y su transmisión de padres a hijos es otra de las explicaciones más importantes tras la Decadencia Colonial de la UE que estamos comenzando a captar en prácticamente cada cuestión. El Estado trabaja Contra los ciudadanos que le pagan.
Por ejemplo, pagaremos la guerra inminente que un Biden senil está montando en Ucrania con la ayuda de Stoltenberg desde la OTAN. El mismo servidor imperial noruego que gritaba la «evidente» existencia de inexistentes armas de «Destrucción masiva» en Iraq y que resultó en millones de muertos y refugiados que llevamos todos a cuestas desde entonces. Un genocida más.
El actual sistema de Poder –que es quien configura los monopolios que encabezan la estructura productiva–, es incapaz de generar las oportunidades de trabajo que permitan la autonomía personal y que se ha convertido en una fábrica de pobreza para sostén de unas élites cada vez más reducidas, menos creativas y más extractivas que también han construido un Sistema Bancario Monopolístico que vive de extraer comisiones y vigilar a sus clientes, es decir, nosotros.
Un sistema en el que todos ellos ganan un dineral –siempre insuficiente por lo visto–, pero que siguen echando empleados a mansalva como estamos viendo en la Carnicería Bankia/Caixabank y veremos ahora en la del BBVA.
Es decir, no es que «vayamos a estar», como dice el artículo, sino que ya estamos en plena migración totalitaria como los Ñús del Serengueti.
Ya es tiempo de resistencia porque esta gente nos mete en otra guerra como de costumbre. Una guerra que les permita eternizar la deuda y su dominio sobre nosotros.
Dicho sea sin la menor acritud, con respeto por la verdad y ánimo constructivo.
Saludos
Excelente artículo artículo de Don Enrique y excelentes comentarios
«Curioso» el alegato final en pro de un anarquismo que si se quisiera modernizar debería de intentar reflexionar sobre el tema «comunal» versus Estado.. porque al final el Estado se lo zampa todo. Porque para eso es el Estado.
El problema es que si queremos de verdad separaciones de poderes que impidan totalitarismos, la única posibilidad actualmente es el poder privado versus el poder del Estado.
El «problema» de las herencias es si queremos poner todos los huevos en la misma cesta o confiar que en nuestro futuro podremos prescindir del Estado en todo lo posible porque tendremos un patrimonio heredado y una familia.
Cuando se ponen problemas a la acumulación de capital privado muchos piensan en el fortunon de los señores de Inditex o Mercadona… pero el uno empezó con una mercería y el otro con una carnicería. Por cierto, sus negocios no gastan el pastizal que otros del IBEX en publicidad, los mismos (será casualidad) que recolocan en sus consejos de administración a políticos, que viven de regulaciones del BOE, y que están en régimen de oligopolio. Además de ser prodigios de gestión, integración vertical.. poco se externaliza ahí ya que los ahorros de costes se derivan de conocer y sacar partido al máximo de toda la cadena de producción. Cosas que pasan.
No creo que esos señores de los Inditex, Mercadona… y otras empresas similares aunque mas pequeñas (y que mas decir de los pequeños propietarios de 2-3 pisos y una parcelita) sean unos monstruos amasando dinero como el tio Gilito esperando a ser los mas ricos del cementerio. Pero ellos saben de sobra lo que «rinde» el capital en manos del Estao… y para ese viaje no hacen falta alforjas.
Pueden estar seguros de que si tomáramos las propiedades a las que han renunciado sus herederos en España en los últimos 10 años, y las tasáramos al precio por el que Hacienda pretendía cobrar impuestos y lo comparamos con el precio por el que al final han salido a subasta … no creo que sea ni el 30%.
Propiedades por las que sus difuntos propietarios pagaron impuestos. Lo recuerdo.
Es un tema donde importa mucho mas fomentar la envidia que el análisis de quien es de verdad quien crea riqueza y que acumulación de capital es necesaria para ello; y si quien crea esa riqueza se va a sentir estimulado a hacerlo sabiendo que luego se perderá y que a lo sumo le darán una palmadita en la espalda a su familia y punto.
Si en España hubo dos desamortizaciones seguida de la venta de esas propiedades es porque el Estado no sabía que hacer con ese capital que le quemaba en las manos.
Las limitaciones a la acumulación del capital deberían ir ligadas mas a que no se pudieran crear situaciones de monopolio, oligopolio mientras se fomentan la desaparición de barreras de entrada para que haya mas competencia. Con leyes antitrust y anticartel. Porque es ahí donde esas acumulaciones se convierten en un problema. No por su transmisión.
Un cordial saludo